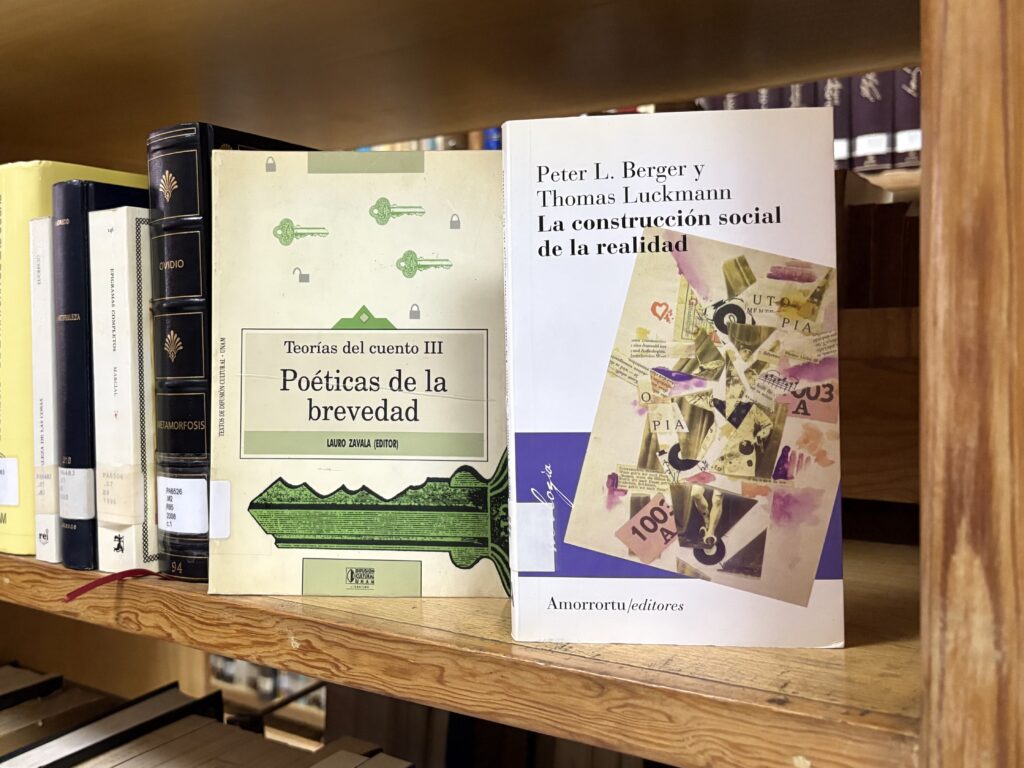
Títulos disponibles en la Sala de Literatura y Sala General
Parte 2: Sociología y literatura: un acercamiento entre disciplinas
Por Ricardo D. Aguirre Garza
Se podría pensar que el capítulo anterior esclareció la gran incógnita sobre la función social, es decir, que la literatura sirve para criticar. Si mantenemos la idea así de firme e inmutable estamos equivocados. La literatura no funciona… ¡Ah! frase impactante ¿no?[1] Concluyamos esa máxima negativa: La literatura no funciona si se le considera desde la concepción de funcionar como máquina o sistema que busca un fin, porque la expresión artística, aunque busque comunicar también pretende generar emociones, sentimientos e ideas; quizá muy romántico el asunto.
Con el intento de ejemplificación metaficcional[2] cualquier receptor que llegase a leer este texto percibirá que solamente fue un breve juego, quizá causó alguna sonrisa o el recuerdo de algún acontecimiento similar, pero no más; no está ese señalamiento social del que tanto se habla. ¡Claro que no estoy diciendo que en brevísimas líneas realicé una obra literaria! Pero creo que sí estoy logrando mostrar que la estética es un punto sumamente importante de la literatura ¿será acaso la estética la función social de la literatura? Aquí la pregunta ya resulta más incisiva si recordamos a Adorno o al libro de Terry Eagleton: La estética como ideología.
Antes de continuar con la aporía del arte y la libertad entendamos que existe una teoría literaria que utiliza posturas o teorías sociológicas para explicar sus obras, sí: la sociología de la literatura. En este caso no utilizaré dicha teoría contextual para analizar algún documento, más bien, la retomaré con la intención de aclarar el camino hacia las siguientes ideas.
M.H. Abrams (1974) apunta a repensar la visión de la obra literaria, ya no como una expresión meramente subjetiva y creada desde la página en blanco a la gloria, sino él apunta que si se busca estudiar a la obra como documento sociológico es necesario identificar los cuatro horizontes que la conforman: 1) la obra “el producto artístico en sí” (p. 20); 2) partiendo de que el producto es una creación humana, el segundo elemento es el artista; 3) “se supone que la obra tiene un tema o asunto, el cual directa o indirectamente deriva de cosas existentes […] Este tercer elemento, ya sea que sostenga o bien que consista en personas y acciones, ideas y sentimientos, cosas materiales y acontecimientos […] el término más neutral y comprensivo ‘universo’” (p. 20); y 4) por último tenemos a los receptores.
Pero ahí no termina la intención. René Wellek y Austin Warren (1993) aclaran que “el procedimiento más corriente para abordar la cuestión de las relaciones entre la literatura y la sociedad es el estudio de obras literarias como documentos sociales.” (p. 121)[3]. Con esta postura se añade otra capa a eso que tanto le adjudican que contiene la literatura: ahora no es solamente una expresión que busca hacer mímesis de la realidad, no, ahora va más allá y puede ser entendida como un proceso social.
Creo que el ejemplo más conocido que pudiese aterrizar la idea anterior es la relación entre Benjamin y Baudelaire, claramente hablando del flâneur. Benjamin no ojeó El pintor de la vida moderna (2014) y encontró “¿Qué es Delacrouix? La primera pregunta que debemos hacernos es qué papel desempeñó y qué deber cumplió en este mundo” (p. 62) ni mucho menos
Así va, corre, busca ¿Qué busca? Sin duda, tal como lo he retratado, este hombre solitario de imaginación activa, siempre en marcha por el gran desierto de hombres, tiene un objetivo más elevado que el del mero paseante, un objetivo más general, distinto al placer fugaz de la circunstancia. Busca lo que se me permitirá llamar la modernidad, al no presentarse mejor palabra que exprese la idea en cuestión. (p. 21)
Como cosa hecha adrede pareciera que ahí fue donde Walter Benjamin comenzó a reflexionar sobre el entorno de Baudelaire, pero no[4], más bien fue entre las líneas “Aullaba en torno mío la calle. […] Cielo lívido donde el huracán germina, […] ¡Un relámpago!… ¡Luego la noche! —Fugitiva […] Pues no sé a dónde huyes, no sabes dónde voy…”
La libertad que decidí tomarme en citar todo un párrafo del ensayo y unas breves líneas del poema es para mostrar que Baudelaire tenía una idea que necesitaba expresar, lo hizo en verso, quizá sintió que no fue suficiente y buscó plasmarlo en ensayo con la intención de concretar eso que buscaba nombrar, pero el filósofo recurrió a la fuente por excelencia: el poema. ¿Pero qué fue lo que hizo Benjamin con esto?
La observación que realizó del documento no fue una simple lectura y acomodo de este en el apartado de “mímesis” sino que tomó el texto como un testimonio, como un cambio en la vida del siglo XIX, observó que existía una pequeña fisura entre la industria y lo social y que había tiempo de deambular por la ciudad, fue ahí donde Benjamin entendió que se estaba gestando un cambio social y él lo aprehendió a través de la poesía.
Como ya se había comentado desde el principio, dentro de la sociología de la literatura existen cuatro elementos clave: autor, obra, universo y lector. Con Benjamin se puede entender a lo que se refiere al lector, así como el trabajo de investigación que él realizo, como obra, aunque tomamos sólo un fragmento para ejemplificar, pues está el poema A une passant, sin embargo, nos faltaría reparar en lo restante.
Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el autor siempre está influenciado por su contexto, busca imitar, reaccionar, contestar o mediar a lo que está ocurriendo, sus textos son un acto comunicativo relacionado directamente con el acontecer de ese momento histórico y es ahí donde puede apuntar la investigación sociológica literaria.
Aunque Sefchovich aborda principalmente el tema de la novela, es en México: país de ideas, país de novelas (1987) donde a partir de una visión historicista de nuestro país, analiza la evolución del género literario y su constante relación con la sociedad. Y, por ejemplo, al hablar del Porfiriato/Porfirismo apunta que en dicha sociedad contradictoria “la literatura tiene la fachada mundana en la poesía y la crítica en la novela porque el país era eso, apariencia de modernidad montada sobre la explotación y la pobreza.” (p. 2) Comentario sumamente incisivo, pero el cual parte de la observación de los procesos que muestran las novelas.
Sobre esta misma línea también se comenta cómo, después de participar en la revolución de Ayutla, la guerra de Reforma y la Invasión francesa Ignacio Manuel Altamirano empieza a construir un proyecto cultural mestizo a través de las novelas Clemencia, La navidad en las montañas, Antonia, y El Zarco estas con carácter patriótico y textura de una república unida, una estética sentimental, entendida por José Emilio Pacheco como “renuncia a la arrogancia intelectual, preocupación por los demás, piedad ante el sufrimiento ajeno y deseo de remediarlo.” (1986)
Es el universo de las guerras, de una política que se desestabiliza y la constate fractura de la sociedad lo que acontece alrededor de Altamirano, aspectos que él mismo observa y pretende comentar a través de sus obras, donde su estética y temática son partidarias de su forma de pensar, es decir, de su construcción ideológica; y estos documentos como una extensión de lo mismo.
La sociología funge como esa herramienta que se utiliza para observar los aconteceres sociales a través de la literatura, no obstante, es necesario retomar ideas propias de la teoría literaria para completar el análisis y unas de ellas son las tan mencionadas fondo y forma, contenido y expresión, significado y significante. El trabajo de definirlas sería enorme y este no es el lugar, pero al traerlas a colación es para reparar en un elemento específico: la forma, la expresión, el significante.
Aunque la sociología de la literatura procura abarcar todas las aristas que la engloba, es pertinente repara en la forma, pues el sólo estudio de este elemento en contraste con el entorno es capaz de arrojar información importante sobre el entendimiento de este, claro, desde la visión del autor, pero aun así importante y, por qué no, pensar que también es sincera, pues la preocupación de comunicar generalmente lo es.
[1] ¿Será acaso este juego metaficcional un ejemplo de lo que es la función social de la literatura? Permítame responder por usted: Claro que no.
[2] Una disculpa de antemano.
[3] ¿No estamos aquí llegando a la idea del comienzo?
[4] Aunque bueno, quizá sí, pero ese será otro trabajo filológico.

